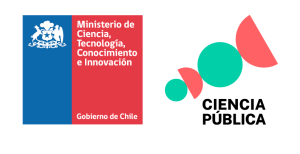Museo de Historia Natural de Valparaíso
En 1878, el destacado literato, político y diplomático Eduardo de la Barra, fundó el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que comenzó a funcionar en las dependencias del Liceo de Hombres (actual Liceo Eduardo de la Barra). En sus inicios, la mayoría de los objetos del museo llegaron gracias a diversas donaciones, entre las que se encontraban piezas de taxidermia de mamíferos, aves, insectos y peces.
El naturalista inglés Edwyn Reed fue su primer director oficial y contribuyó significativamente a la formación del espacio, sin embargo, uno de los naturalistas más relevantes fue Carlos Porter, director del establecimiento entre 1897 y 1911, quien incrementó considerablemente las colecciones. El terremoto de 1906 junto al incendio que afectó al edificio ocasionó una pérdida casi total.
Pese a los intentos por reabrir el museo en Valparaíso para las fiestas del Centenario de 1910, éste recién logró su reapertura en 1914 bajo la dirección de John Juger. Durante los años que siguieron, el Museo de Historia Natural de Valparaíso se volcó a la labor de incrementar sus colecciones y a convertirse en la sólida institución que es hoy en día.
Museo de Historia Natural de Concepción
Fue fundado en 1902 por el naturalista inglés Edwyn Reed, que para aquel entonces era un científico de importante trayectoria. Reed ostentó el cargo de director de la institución hasta su muerte en 1910. Al igual que en el caso de Valparaíso, comenzó a funcionar en las dependencias del Liceo de Hombres de la ciudad (actualmente Liceo Enrique Molina Garmendia), aunque luego experimentó varios cambios de sede hasta llegar a su actual locación en la plaza Acevedo.
El crecimiento del Museo fue posible gracias a los esfuerzos mancomunados de su director, Edwyn Reed, la ayuda del naturalista Gabriel Castillo y la colaboración ciudadana, que posibilitaron la incorporación de diversas especies regionales a las colecciones de la institución.
Tras la muerte de Reed, se ocupó del Museo el destacado intelectual Carlos Oliver Schneider, quien lo consolidó y amplió las colecciones de paleontología, arqueología, etnografía e historia. Oliver Schneider fue el encargado de renovar y actualizar el museo. En la actualidad, el equipo del Museo de Historia Natural de Concepción ha tomado el testigo de estos fundadores, convirtiendo a la institución en una de las más importantes del sur de Chile con grandes proyecciones futuras.